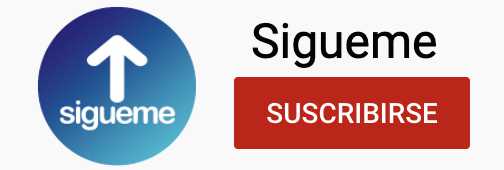Contemplé con asombro el triste y amargado rostro de mi hijo de 9 años y me embargó una repentina ola de culpa. La prueba por fuego que yo experimentaba era tan dolorosa que me había olvidado que había otros en la familia que podrían estar sintiendo el calor.
"Nunca creí que los Pérez se fueran", musitó.
"Yo tampoco nunca creí que se fueran, hijo", contesté.
Era cierto. Dana era mi mejor amiga. Ella y Juan habían estado en la iglesia desde que mi esposo Pablo había tomado el pastorado – hacía años. Eran nuestros más leales defensores y compañeros más cercanos en la obra.
Luego Juan no estuvo de acuerdo con una posición doctrinal que Pablo tomó. A pesar de ser suave de voz y humilde, Pablo jamás cambia de parecer sobre lo que cree ser la verdad en la Palabra de Dios. Una temerosa noche la situación culminó. Dana y Juan llegaron a nuestra casa dispuestos a arreglar el asunto de una vez y por todas. Cuando se encontraron cara a cara con razones bíblicas que no pudieron impugnar, el desacuerdo pasó de ser doctrinal a ser personal.
"Tú eres muy reducido de opinión y legalista", dijo Juan paseándose enojado por la sala. "No creemos que estamos siendo alimentados espiritualmente. Nos iremos y buscaremos una iglesia que satisfaga nuestras necesidades."
Dana se unió a las quejas – algunas válidas y otras insignificantes, pero todas presentadas con condena.
Yo estaba devastada. ¿Cómo podían aquellos en quien confiábamos comportarse tan malignamente? ¿Cómo podían nuestros miembros más leales traicionarnos tan de repente? Estaba tan aturdida que nunca pensé en nuestros hijos, que fácilmente podían oir las fuertes e iracundas voces a través de las delgadas paredes de nuestra pequeña casa.
Pablo estaba ofendido, pero siguió como siempre cumpliendo con su ocupado horario de siervo. Yo no. Por días estuve perdida en una neblina de depresión. ¿Cómo podía volver a confiar en nadie? ¿Acaso estaba destinada a no tener amigos por el resto de mi vida?
Anduve taciturna hasta que la evidente amargura de Pedro me sacó de mi autoconmiseración. Entonces vi que nuestros otros tres hijos también estaban sufriendo. Pablo, hijo y Elizabeth, de 11 y 13 años, estaban en una edad particularmente vulnerable. Hasta Rebeca con 7 años de edad, se daba cuenta del conflicto.
Pero yo no sabía qué decir. No quería que mis hijos se amargaran, como muchos otros hijos de pastores que yo había conocido, pero no sabía cómo ayudarlos a salir adelante.
El pastorado era como aguas inexploradas para mí. Mis padres no iban a la iglesia cuando era niña, y yo asistía sólo cuando alguien me invitaba. No tenía ni la menor idea de cómo relacionarme con estos hijos de pastor míos. Así que busqué refuerzos. La familia de Pablo, al contrario de la mía, había sido fiel en la iglesia durante toda la niñez de él.
"¿Cómo reaccionabas cuando había conflicto en la iglesia?" le pregunté.
"Nunca me dí cuenta. Mis padres nunca hablaban frente a nosotros de los problemas de la iglesia."
Vi la sabiduría de eso. Después de todo, algunos problemas son de tamaño para los padres, demasiado grandes para los chicos. Pero eso no ayudó mucho en nuestro caso. Todos se daban demasiada cuenta de la situación. ¿Qué podía hacer yo ahora? Le pedí consejo a un amigo. Él se había criado en un pastorado, y ahora pastorea una iglesia.
"Los muchachos perciben tus reacciones", me dijo. "Papá y mamá no hablaban de los conflictos de la iglesia en presencia nuestra. Cuando teníamos que saberlo, papá expresaba mucha calma. Decía que servir al Señor no siempre era fácil, y que siempre habría personas que nos desilusionarían. Papá decía, y lo demostraba con su comportamiento, que Dios es fiel y que nos ayudaría cuando sufriéramos."
Eso en realidad me hizo retorcerme. Con razón mis hijos habían tomado tan a pecho la situación con los Pérez. Debimos haberles explicado con calma la situación, dándoles tanta información como fuera necesaria y no más. En vez de eso, habíamos dejado que se formaran sus propias conclusiones de las cosas que habían oido. Además, yo no había hecho nada más que llorar y andar taciturna por días.
Pero no quería que se amargaran, de modo que decidí proyectar una actitud correcta, sin importar lo que en realidad sintiera.
Al día siguiente hice wafles – un desayuno de celebración tradicional.
"¿A qué se debe la ocasión?" preguntaron los chicos.
"He decidido no pensar más en los Pérez", les dije. "Estamos aquí para servir al Señor, no para ganar un concurso de popularidad. La gente nos puede desilusionar, pero Dios jamás. Así que, ¿por qué preocuparnos?"
Los niños respondieron con sonrisas de alivio y se comieron sus wafles con obvio deleite. Por supuesto que me observaban para ver si mi actitud mejorada pesistiría. Me propuse demostrar alegría y cumplir con el trabajo que había descuidado.
Para mi sorpresa, me di cuenta que al demostrar alegría, comencé a sentirme más alegre. Me di cuenta que las palabras que seguía repitiendo sobre la fidelidad del Señor eran ciertas. A mí me tocaba servirlo a Él, y servirlo era en sí suficiente recompensa para mí.
Todo parecía ir bien, hasta que surgió un nuevo problema unas semanas más tarde. Rebeca, nuestra hija menor, de repente desarrolló un misterioso dolor de estómago que recurría cada domingo.
"¿Qué sucede?" le pregunté por fin, consolándola. "A ti siempre te ha gustado la escuela dominical. ¿Es tu nueva maestra?"
"Algo así", admitió Rebeca. "Me gusta, pero ¿qué si yo no le gusto a ella?"
Confusa, le pedí que explicara.
"Bueno, es que la Sra. Pérez era mi maestra antes, y a veces decía que yo hablaba mucho en clase. Luego ellos se enojaron y se fueron. Quizás si yo no hubiera hablado tanto ella no se hubiera ido."
De repente el problema me pareció muy claro. Los niños tienden a echarse la culpa por las cosas que suceden en su mundo. Lo vemos a menudo en los hijos de los divorciados. "Si tan solo yo me hubiera portado mejor", dicen, "quizás papito no se hubiera ido."
Ahora veíamos esa tendencia en nuestra hija.
Yo le aseguré que el problema no tenía nada que ver con ella.
"Pero ¿por qué se enojaron tanto con papito?" preguntó, con sus grandes ojos azules llenándose de lágrimas.
Respiré hondo, oré pidiendo sabiduría, y me lancé a darle una explicación.
"A veces cuando las personas se encuentran con cosas que no quieren creer, buscan razones para no creerlas. Si no pueden encontrar ninguna, se enojan con el mensajero que les dice esas cosas. La gente se enojó con los profetas y los apóstoles. Hasta se enojaron con Jesús. Papito entiende que habrá gente que a veces se enojará con él también."
Pareció aceptar la explicación, y pronto los dolores de estómago del domingo por la mañana se convirtieron en algo del pasado.
Llegó otra repercusión más de la prueba con los Pérez. Pablo, hijo había crecido con Juanito Pérez desde sus días en la sala cuna. Estaban en la misma clase en la escuela, jugaban en el mismo equipo de pelota, y compartían el mismo grupo de amigos. Cuando los padres de Juanito se fueron de la iglesia, llevándose con ellos a Juanito, Pablo sintió el vacío. Tampoco sabía cuál debía ser su relación con Juanito.
"Supongo que no puedo invitar a Juanito a mi fiesta de cumpleaños", dijo un día.
"No veo por qué no", le contesté. "Los problemas que sus padres tuvieron fueron con tu padre, no contigo. Estoy segura que le gustaría venir."
"Pero, me siento como un traidor si soy amigo de Juanito cuando sus padres ofendieron tanto a papá."
"No tienes que defendernos a nosotros", le aseguré. "Dios nos ha dado la gracia para perdonarlos. Tú no tienes que preocuparte por eso. Queremos que seas amigo de Juanito tal como siempre lo fuiste."
"Creo que lo voy a llamar para invitarlo", dijo, con obvio alivio.
Aunque hubo unos cuantos momentos desagradables en el camino, él y Juanito permanecieron buenos amigos hasta que los Pérez se mudaron a otro estado y con el tiempo se llegó a perder todo contacto con la familia.
Han pasado muchos años desde el incidente con los Pérez. Aunque hemos tenido menos problemas de los que nos tocan (gracias a la tierna dirección por Pablo de su manada) ha habido las inevitables ofensas en el camino.
Tan solo el otro día Pablo vino con los hombros familiarmente caídos por el desaliento. "Temo que vamos a perder a los Martínez", dijo.
Inmediatamente me asaltó el enojo. Aquí estaba otra familia que habíamos preparado y alimentado espiritualmente con tanto cuidado, sólo para que se fueran cuando las cosas no iban como ellos querían. Sentí deseo de dar una fiesta de autoconmiseración e invitar a todos mis amigos.
Afortunadamente, ya sé comportarme mejor. Si quiero que mis hijos sean vencedores, yo tengo que dirigir el camino siendo vencedora al perdonar y tener fe. No se hace más fácil con la práctica, pero al responder de una manera que agrada a Dios se evita mucho dolor de corazón – para mí como también para esas personas importantes que viven con nosotros en la casa pastoral.
-Suzanne Jordan Brown es una esposa de pastor que vive en Oklahoma City, Oklahoma.