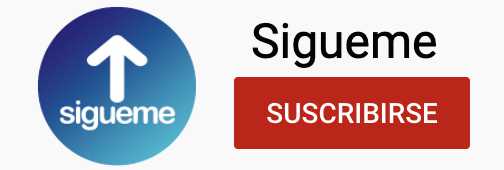Es obvio que numerosas familias, independientemente de su estructura, enfrentan serias dificultades y carencias. Cada vez con mayor frecuencia se observa el deterioro de los vínculos familiares, la disfuncionalidad en los hogares y su eventual desintegración.
Dentro de los flagelos que aquejan a las familias, se reconocen diversas problemáticas: violencia intrafamiliar, abuso de alcohol u otras sustancias, divorcio, embarazo adolescente, deserción escolar, por mencionar algunas. De la misma manera, y vinculados a estos problemas, numerosos factores de carácter más exógeno golpean a nuestras familias, tales como desempleo, desigualdad social, pobreza, violencia social, deterioro de servicios básicos de educación y salud, etc.
Claramente, es posible deducir que, de acuerdo al tipo de estructura familiar, se tenderá a enfrentar retos particulares inherentes a cada una de ellas; sin embargo, más que la estructura, será la capacidad que tenga cada familia como unidad lo que definirá si, en medio de esas dificultades, se desarrollará o no como una familia funcional y saludable.
Por ejemplo, se ha comprobado que el rendimiento escolar es superior cuando el grado de apoyo, de estímulo y de salud general de la base familiar es fuerte, lo que previene la deserción de las aulas.
Por otro lado, estudios en diferentes países indican que el índice de delincuencia, consumo de drogas y embarazo adolescente disminuye cuando se dan esas condiciones familiares ventajosas.
Sin embargo, cuando la familia enfrenta problemas y dificultades, estos se reflejan rápidamente en la conducta de sus miembros. Así que de manera paralela, la criminalidad aumenta en familias desarticuladas y con resentimientos profundos.
El índice de suicidio se incrementa cuando la familia enfrenta conflictos que la desintegran, lo que no sucede cuando la familia es fuerte emocionalmente.