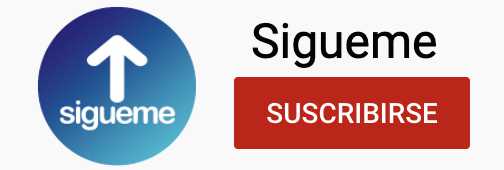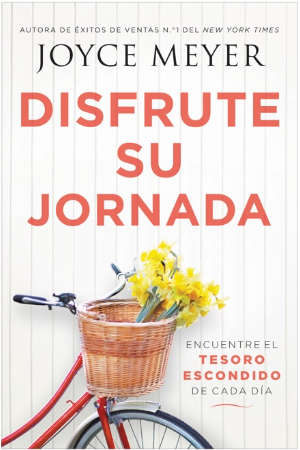Lo que el ladrón ve. Paredes sucias, piso desaseado. Rayos de sol racionados que se escurren por entre unas grietas. Su celda siempre en la sombra. Su día más todavía. Las ratas corren entre los hoyos de las esquinas. Él haría lo mismo si pudiera.
Lo que el ladrón oye. Pies de soldados en el pasillo. El golpeteo de una puerta metálica. Un guarda con la compasión de una viuda negra. «¡Levántate! Te llegó la hora».
Lo que el ladrón ve. Rostros desafiantes a lo largo de un callejón empedrado. Hombres que escupen con asco, mujeres que miran con burla. Cuando el ladrón llega a la cresta de la colina, un soldado lo lanza al piso. Otro presiona su brazo contra una viga y lo aprieta con una rodilla. El ladrón ve al soldado agarrar el mazo y un clavo.
Lo que el ladrón oye. Martillazo. Traqueteo de un martillo. Traqueteo en la cabeza. Traqueteo en el corazón. Los soldados gruñen al levantar la cruz. La base hace un ruido sordo cuando se mete en el hoyo.
Lo que el ladrón siente. Dolor. Dolor que deja sin aire, dolor que detiene el pulso. Cada fibra de su ser, una hoguera.
Lo que el ladrón oye. Lamentos. Gemidos guturales. Muerte. Nada más. Su propia muerte. El Gólgota suena como un acorde menor.
Ninguna canción de cuna que traiga esperanza. Ningún soneto de vida. Solamente los acordes nefastos de la muerte.
Dolor. Muerte. Él los ve y los oye. Pero entonces el ladrón ve y oye algo más: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lucas 23.34).
Una flauta resuena en un campo de batalla. Una nube lluviosa tapa el sol desértico. Una rosa florece en la colina de la muerte.
Jesús ora clavado a una cruz romana.
El ladrón reacciona. Afrenta. «Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él» (Mateo 27.44).
Habiendo sido lastimado, el ladrón lastima. Estando herido, hiere. Hasta el Lugar de la Calavera tiene jerarquía, y este ladrón rehúsa someterse. Se suma a los que se mofan: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz... porque ha dicho: Soy Hijo de Dios» (Mateo 27.42–43).