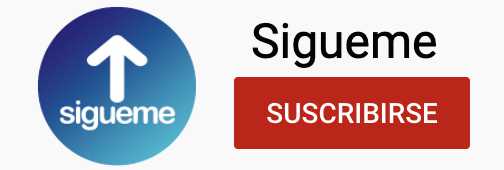Por eso, cuando me ofrecieron la oportunidad de ser pastor de jóvenes a tiempo parcial mientras estudiaba en la universidad, me arriesgué a aceptar el cargo. Ansiaba el reconocimiento que esto daba, pero carecía totalmente de preparación para el peso de las expectativas que acompañaban al título.
De inmediato, mi vida se convirtió en un torbellino de actividades que daban reconocimiento y admiración, pero al final me trajo consecuencias horribles que no esperaba.
Después de batallar durante años tratando de ganar el favor de Dios y de los demás, sucedió lo que yo más temía. La siniestra amenaza de quedar desenmascarado como un impostor, combinada con la fatiga que había estado ocultando, me llevó a un estado de total agotamiento y depresión. Incapaz de seguir con la máscara puesta, finalmente experimenté un colapso físico y emocional e ingresé a la unidad de psiquiatría de un hospital del lugar donde vivía.
La venenosa influencia de la sociedad en que vivimos, rebosante de sus valores en cuando al éxito, la seguridad y la autosuficiencia, ha hechizado e inundado a la iglesia. Hemos creído la mentira de que una agenda repleta de actividades es señal de ser un cristiano consagrado.
Pero creo que ya es hora de poner al descubierto la fraudulenta virtud de la actividad constante. La actividad frenética no se equipara con el carácter santo; es un peligro que agota, agria el carácter, separa, avergüenza y desmoraliza a los hijos de Dios. El valor equivocado que le damos embota nuestros sentidos sutilmente, nos hace sordos a la tierna voz del Señor e insensible a Su toque.
Yo estoy convencido de que la adicción a la actividad constante es una de las amenazas más grandes a nuestra intimidad con Él, precisamente para lo que fuimos creados.
Nunca es suficiente
Durante dos semanas viví recluido con otras personas que estaban profundamente turbadas. Esto podría sonarle a usted como una pesadilla, pero para mí era el lugar más seguro y más encantador en que había estado.
Allí estaba libre de sentir la necesidad de ocuparme de los demás o de impresionarlos. Más bien, estaba rodeado de personas que querían ocuparse de mí, que me pedían que descansara y que me aseguraban que sentirse deshecho no era algo malo ni una señal de debilidad. Afirmaban el valor de mi persona en un momento de mi vida cuando yo no era capaz de hacer nada que probara mi capacidad.
Sin embargo, antes de ser dado de alta del hospital, recibí una tarjeta bien intencionada de alguien muy importante para mí. En la cubierta de la misma estaban las palabras de Jesús ilustrando el poder de la fe: “Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol: Desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería” (Lucas 17:6 NVI).
El impacto de la tarjeta fue profundo, sus palabras parecieron hundirse en mi cuerpo como una daga. Pero en vez de sentirme estimulado por ellas, comencé de inmediato a cuestionarme a mí mismo: ¿Por qué soy tan débil y tan patético? ¿Por qué mi vida es tan triste? ¿Qué le pasa a mi fe, que no soy capaz de vivir por encima de mis circunstancias? Fui lanzado a mi espiral descendente de vergüenza, desesperanza e infelicidad.
Al final de ese día memorable, yo había resuelto que, no importara el costo, me esforzaría más por ganar la aprobación de Dios convirtiéndome en un hombre de más fe.
“Creo que yo puedo arreglar esto”
Cuando salí del hospital, volví de inmediato a la ilusión de que la aprobación que tanto anhelaba mi corazón la encontraría en medio de la actividad constante.
La manera como los demás valoraran mi trabajo (y, en consecuencia, como me valoraran a mí) se convirtió en el indicador más importante de mi valía como persona. Invertí muchas energías preocupándome de cómo cumpliría las expectativas que yo, y la gente, me habían impuesto.
Mi vida se convirtió en un extraño montón de paradojas. A pesar del desprecio que sentía por ella, en realidad anhelaba la actividad perpetua. La actividad constante me proporcionaba un efecto narcotizante, aliviando el insoportable dolor de la alienación, de la soledad, de la ansiedad y del temor que me atormentaban; cuando estaba ocupado, podía evitar sentir ese dolor.
Pero, a pesar de que lo ocultaba de los demás, mis sentimientos reprimidos estaban, no obstante, expulsando un veneno mortal que atacaba la esencia de mi ser. Aunque yo siempre había conocido y aceptado el concepto de la gracia, toda mi vida había estado dedicada a vencer mis debilidades, a liberarme de mis problemas emocionales y a lograr la intimidad con Dios a fuerza de voluntad y determinación.
Estaba ajeno a la realidad de que mis agotadores esfuerzos para agradar a Dios, de mis luchas para ganar Su favor, y los castigos que me imponía tratando de arreglarme a mí mismo eran, en realidad, un gran insulto a Él.
Mi idea acerca de la vida era tan ridícula como la del ingenuo joven plomero que, después de ver las cataratas del Niágara, dijo: “Creo que puedo arreglar esto”. Mi vida se había deformado totalmente por la imagen equivocada que tenía de un Dios demasiado pequeño. Mientras tanto, una percepción igualmente errónea de un yo demasiado grande que había empeorado las cosas.
Aunque me despreciaba a mí mismo y disfrutaba compadeciéndome de un exagerado sentimiento de culpa y de vergüenza, mi retorcido y fuertemente enraizado concepto acerca de Dios y de mí mismo dieron como resultado que la arrogancia se convirtiera en mi segunda naturaleza. Mi vida, una vez más, se había vuelto poco a poco peligrosamente caótica.
La verdad que hace libre
Entonces, un día, en medio del frío del invierno, el curso de mi vida cambió. Me encontraba en un retiro y había planeado verme con el conferencista para hablar de algo que había sido anunciado como “dirección espiritual”. Lo único que yo quería era tener una conversación superficial y un ejemplar firmado de su libro, para poder jactarme de que Brennan Manning y yo éramos amigos.
“Háblame de la condición de tu alma”, me dijo. Hubo un silencio.
La verdad es que no sabía qué decir. En vez de expresarle que no sabía que contestar, me puse a decir cosas fuera de orden y medida. Entonces Brennan dijo unas palabras que fueron el comienzo del cambio en mi vida: “Fil, pareces estar espantosamente cerca de perder el contacto con el Jesús que tan desesperadamente quieres que otros conozcan”. Esas palabras me taladraron el alma.
A partir de allí, empecé poco a poco a comprender lo terriblemente equivocado y destructivo que era mi concepto de Dios. Con una misericordia y una delicadeza únicas, el Señor comenzó a darme una conciencia cada vez mayor de lo ilimitado de Su amor, y eso cautivó mi corazón. Él no permitió que yo destruyera mi vida. Nada calmó tanto el incontenible ritmo de mi caótica vida, como el saber que en el corazón del Señor hay un inmenso amor por mí.
El plan de Dios para nuestra sanidad requiere que entendamos que Él nos acepta. Tenemos que recordar absolutamente que el inmenso amor de Dios por nosotros es lo único que determina, gobierna y sustenta nuestra valor personal.
El saber que somos Sus hijos amados no es simplemente una creencia agradable, un objetivo digno o una idea inspiradora; es la cosa más cierta y más importante en cuanto a usted y a mí. Porque había conocido estas cosas en teoría, pero no en la práctica, la disciplina diaria de lo que Pablo llamó “la renovación de vuestro entendimiento” (Romanos 12:2), comencé a pensar de manera diferente en cuanto a la oración, como no sólo un tiempo para hablar, sino también como un tiempo para escuchar la tierna voz de Dios diciéndome lo que yo tanto necesitaba oír.
Escuchar la voz de Dios
Recientemente me sentí fascinado por dos ocasiones mencionadas en los evangelios, cuando se escuchó la voz audible de Dios. La primero sucedió en el bautismo de Jesús: “Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia” (Lucas 3:22 NVI). Al pensar en estas palabras, descubro que el tiempo de Dios es
Su aspecto más intrigante. ¿No habría sido mucho más acertado y apropiado que el Padre afirmara su complacencia después del sermón del Monte o en otro momento extraordinario del ministerio de Jesús, lo que habría dejado pasmada a la multitud? Sin embargo, ¡decidió deliberadamente manifestar Su complacencia cuando Jesús todavía no había predicado su primer sermón ni sanada a nadie! ¿Qué más claro, que el amor de Dios por nosotros no depende de nuestros logros?
La otra ocasión cuando se oyó la voz de Dios, fue en el monte de la Transfiguración. Jesús había llevado a Pedro, Juan y Santiago al monte a orar; de repente, Moisés, el gran dador de la Ley, apareció con el profeta Elías. Mientras hablaban de la inminente muerte y resurrección de Jesús, Él que habría de convertirse pronto en el cumplimiento de la Ley y de los profetas, comenzó a radiar la shekinah de la gloria de Dios.
Al despertar de su siesta, Pedro saltó precipitadamente a la conclusión de que este espectacular evento exigía una acción. Pero cuando comenzó a hablar de su iniciativa de hacer una construcción de inmediato (Lucas dice que Pedro “no sabía lo que decía”), una nube los envolvió y la voz de Dios declaró: “Este es mi Hijo amado; a él oíd” (Lucas 9:28-36).
Al igual que Pedro, yo siempre he tenido la tendencia de actuar con impulsividad, de estar ocupado, de tratar y de hacer que algo suceda. Pero he comenzado a creer a la voz de Dios que me dice que lo más importante es estar atento a Su presencia dentro de mi corazón y escucharle. Cuando no tomamos tiempo para escuchar ese silbo apacible y delicado (1 Reyes 19:1, 13), a nuestro ministerio y a nuestra actividad les falta poder; nuestras mejores intenciones no logran nada. Sin el silencio, nuestras palabras pierden su significado.
Sin embargo, escuchar es difícil. Honestamente, a mí me gusta tener el control. Muchas veces preferiría que la oración fuera como conducir por el auto servicio de comida rápida: pedir lo que me provoca en ese momento, y luego dirigirme a la ventanilla para recibir lo que pedí, todo convenientemente empacado. Es verdad que queremos oír lo que Dios tiene que decirnos, pero no tenemos tiempo para escuchar. Olvidamos que Él no es un acertijo al que hay que resolver; Él un amigo al que debemos conocer y disfrutar.
Tener comunión con nuestro Creador es una bendición. Cuando le escuchamos y respondemos, nuestro conocimiento de Él se mueve de nuestra cabeza a nuestro corazón, donde nuestro espíritu se encuentra con Su Espíritu. Cuando yo le puse fin a mi actividad frenética y comencé a escuchar el susurro de Dios, oí la declaración de mi verdadera identidad. “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios”, nos está Él diciendo (Salmo 46:10). Porque es en la quietud que podemos encontrarnos cara a cara con el Señor vivo que nos conoce y nos ama más allá de nuestros sueños más fantásticos.