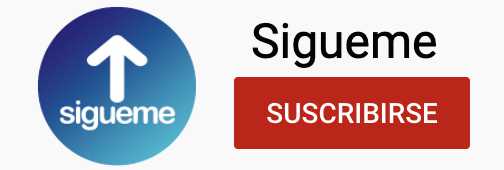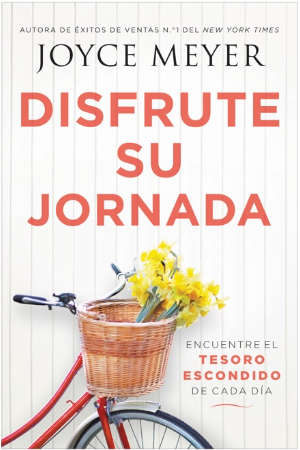Pero cada año, cuando abría las cajas marcadas con la palabra “Navidad”, allí estaban María y José mirando al niño Jesús. En la parte superior del ornamento estaba una estrella minúscula que se iluminaba con tres baterías.
El brillo de este pesebre era apenas visible, incluso si uno apagaba todas las luces de la habitación. Las diminutas bombillas blancas que cubren nuestro árbol de Navidad habrían opacado totalmente al pequeño adorno, que, como resultado, nunca llegaba a ser colgado.
Durante años, estuve tentada a desecharlo, ya que mi lado práctico y estético me seguía diciendo que no era lo suficientemente bonito ni llamativo. Sin embargo, por alguna razón, nunca podía hacerlo. Así que cada diciembre, lo metía de nuevo en la caja, y eludía la decisión por otros doce meses.
Eso fue hasta la Navidad posterior a la boda de mi hija. Después de enviar a los recién casados los poquitos regalos que quedaban, y de guardar todas las cosas de la boda, me enfrenté a la tarea de limpiar la habitación de mi hija, los roperos, el cajón de los cubiertos y los adornos navideños.
Cuando abrí la caja de adornos encontré nuevamente al ornamento con forma de pesebre que había guardado sin siquiera envolverlo. Decidida a actuar con rapidez antes de que cambiara de opinión, destapé el basurero, y sentí satisfacción cuando arrojé dentro de él las piezas del pesebre.
Pero después, mientras se cerraba la tapa del recipiente, vi fugazmente la sagrada familia de plástico sobre la sucia servilleta junto a unas cáscaras de toronja. Fui sacudida por la imagen de mi Jesús —mi Salvador, quien nació para morir por mí— desechado a la ligera como una chatarra sin valor.
¿Cuántos lo han tratado de esa manera? me pregunté. ¿Cuántos siguen haciéndolo?
Por un segundo, quise meter la mano y recuperar aquello —o al menos empujarlo hacia abajo para ocultar lo que no quería ver. Pero mi lado práctico me acusó de estar actuando tontamente, por lo que mentalmente cambié el tema y reanudé la tarea de decorar.
Adornar los pasillos me hizo perder la noción del tiempo, y todavía estaba en casa cuando llegó la señora de la limpieza. Una vez que ella comienza su ciclón de actividad, lo mejor es no interferir con su trabajo, por lo que me dediqué a colgar copos de nieve sobre los últimos cristales de las ventanas, agarré las llaves, y me dirigí hacia la puerta.
De repente, oí un gran grito horrible detrás de mí; me di vuelta y vi a Rosalía que miraba, paralizada, al recipiente de la basura.
Tartamudeé una explicación, pero me di cuenta de lo débil que sonaba a la luz de su angustioso descubrimiento. “¿Puedo?”, preguntó ella, levantando tiernamente el pequeño adorno y limpiándolo con un paño. Amorosamente envolvió a Jesús, a María y a José en una toalla de papel, y resguardó el tesoro en su bolso.
Ni una palabra más se dijo sobre el incidente, jamás, pero al menos una de nosotras todavía lo recuerda intensamente.
¿Cuál es la lección? ¿Valorar o adorar a los objetos? Como dijo Pablo: “¡De ninguna manera!” (Todavía estoy decidida a ganar la guerra contra el desarreglo). La lección que aprendí, y de una manera dolorosa, fue a estar más consciente del testimonio sin palabras. Orar por los alimentos antes de comer en un restaurante o llevar la Biblia con uno en público, afirman en voz alta nuestra fe en Cristo. Pero ese testimonio puede verse afectado por acciones que consideramos sin importancia, como no dar una propina, apretar el acelerador cuando la luz del semáforo está cambiando a roja, o echar a la basura irreverentemente un adorno de Navidad.
Olvidamos que las Rosalías de nuestra vida nos están observando. Y pueden estar llegando a la conclusión de que seguir a Cristo no nos hace diferentes del resto del mundo. Y lo que es peor, es posible que nunca sepamos lo que pensaron, y no tener la oportunidad de aclarar el malentendido.
Aunque tengamos la oportunidad, las impresiones —ya sean verdaderas o falsas— pueden ser difíciles de revertir. A pesar del hecho de que conozco realmente la verdad de la situación del pesebre de plástico, Rosalía quedó con una inferencia preocupante en cuanto a lo que hago o valoro. No importa cuántas veces enderece ella el cuadro con las palabras enmarcadas de: “Pero yo y mi casa serviremos al Señor” o desempolve mi candelabro con el nombre “Jesús”, el nacimiento tirado a la basura puede ser, me temo, la “voz” más fuerte. Así que le pido a Dios, que Rosalía no piense en mí negativamente cada vez que vea el adorno colgado en su árbol de Navidad.