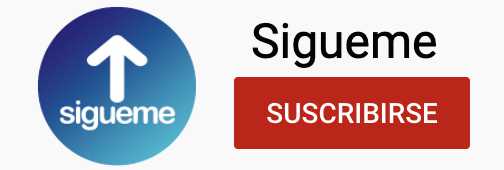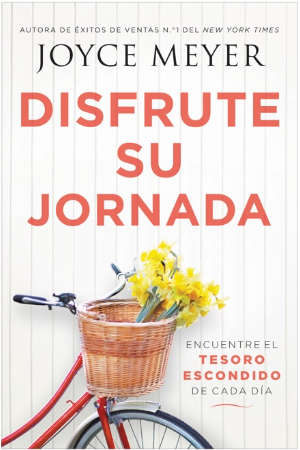“Creo que soy tu hija”.
Kristina Haury había anhelado escuchar algún día estas palabras, pero no esperaba que llegaran a sus oídos. Fue un sábado por la noche, en el año 2008, cuando llegó la llamada largamente esperada.
Sin saber qué decir, escuchaba a Catherine, la joven que estaba en el otro extremo de la línea, mientras le agradecía por tomar la difícil decisión de darla en adopción hacía veinte años.
Catherine tenía suficientes preguntas para llenar un baúl, pero lo primero que le preguntó no fue por qué la había regalado, sino si tenía el pelo rizado como el de ella. Y así era, lo tenía rizado.
Las dos mujeres hablaron durante horas, compartiendo historias como viejas amigas. Después, con lágrimas que empañaban la fotografía que recibió por correo electrónico, Kristina estudió el rostro de la niña que había tenido en sus brazos por apenas una hora el 31 de enero de 1988 —y por el que había orado durante dos décadas.
A pesar de que desde el primer momento amó a la pequeña que llevaba en su seno, Kristina reconoció que a los 16 años de edad no estaba en condiciones de criar a un bebé. Nunca dudó que había tomado la decisión correcta, pero todavía recuerda el dolor que experimentaba al seguir adelante con esa decisión hasta el final. “Todas las noches lloraba hasta quedarme dormida, y pensaba en decirles a todos que había cambiado de opinión. Lo único que me frenaba, era saber que ella merecía una vida mejor de la que yo podía darle”.
Finalmente, Kristina eligió a una organización que la puso en contacto con una pareja cristiana que había estado casada durante dieciocho años y tenía una posición económica estable.
“A partir de ese momento, le pedí a Dios que hiciera su voluntad, aunque eso significara no volver a verla nunca más. También oré fervientemente por sus padres; que tuviera una madre maravillosa, y que fuera la niña de los ojos de su papá”.
Kristina dio a luz a su hija en una fría noche de invierno; lloró durante una breve ceremonia de dedicación con su familia y su pastor la mañana siguiente; y le dijo adiós a la niñita que pronto sería llamada Catherine.
Lo que Kristina no supo durante veinte años, es que cada petición que había hecho a Dios, estaba siendo contestada. Catherine fue entregada a sus nuevos padres, Olin y Carol Smith, y creció siendo amada, sobre todo por Olin, quien siempre le leía libros y sostenía su mano de camino a la escuela.
Carol Smith fue todo lo que Kristine imaginó, y más aun. Por décadas, la madre adoptiva de Catherine se había aferrado a la promesa del Salmo 113.9: “El hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos”, y oraba por la persona que daría a luz a la criatura que habría de criar como suya. “Amé a Kristina aun antes de conocerla”, dice Carol.
“¿Cómo no amar a la mujer que tuvo la valentía de darme el regalo más grande de mi vida? ¿Y cómo no decirle eso a su hija?” En vez de ocultar celosamente la verdad a su hija, Carol le dijo a Catherine todo lo que sabía sobre su madre biológica. Ambas oraban con frecuencia por Kristina, pidiendo a Dios que le diera paz y gozo tal como les había dado a ellas.
Mientras tanto, la fecha de cumpleaños de Catherine había sido por mucho tiempo un día de luto para Kristina, pero se convirtió en una de celebración cuando conoció a su futuro esposo, Trey; se echó a reír al descubrir que habían nacido el mismo día. “Yo sabía que era Dios diciéndome que dejara de afligirme”. Después de un breve compromiso, se casaron en 1995, y tienen ahora tres hijos hermosos y saludables.
A pesar de que tenía todo para ser feliz, Kristina todavía llevaba la culpa en su corazón. “Sentía que era mi deber arrastrar esa carga, por el dolor que había causado a mi familia”, dijo. “En mi mente, era un pecado demasiado grande para que Cristo lo perdonara, pero en realidad era por mi orgullo y por la manipulación del diablo”.
No fue hasta que se sintió guiada a estudiar Isaías 6.1-8, que encontró respuesta: “Heme aquí, envíame a mí” (v. 8). Eso la animó a hacer un viaje misionero a Honduras, aunque no hizo que desapareciera la culpa: “Sigue leyendo”, era todo lo que Él le decía.
Cuando finalmente prestó atención al versículo 7, tuvo la revelación: “Al igual que Isaías, me sentía indigna por mis labios inmundos”, dijo Kristina. “Hasta ese momento, lo había ignorado por completo: ‘He aquí… es quitada tu culpa, y limpio tu pecado’. Cuando comprendí esa verdad, los grilletes que había llevado puestos desde que tenía 16 años, cayeron al piso. Finalmente supe quién era Dios, y quién era yo, por su gracia: alguien elegida, santa y muy amada”.
Aunque Kristina había estado orando durante veinte años por su hija y por los padres adoptivos, nunca le había pedido al Señor lo que ella realmente deseaba: la oportunidad de conocer a su hija. “Creía que no estaba bien que le pidiera a Dios algo más, cuando ya había sido bendecida con tanto”, recuerda. “Pero Él quiere darnos bendiciones ‘apretadas, remecidas y rebosando’” (Lc 6.38). Así que comenzó a orar con fervor por una cosa: una llamada telefónica.
Ella había puesto un perfil en adoption.com cuando Catherine tenía 16 años. “Yo quería estar a su alcance si me necesitaba”, afirma. “Aunque mi oración era que su vida fuera tan plena y fabulosa, que no hubiera ningún vacío que yo pudiera llenar”. Un mes después del “momento de Isaías” de Kristina, Catherine descubrió y utilizó precisamente ese perfil.
“Si ella lo hubiera encontrado un día antes, yo no habría estado lista todavía”, dijo Kristina. “Sé que lo habría estropeado todo, y es por eso que Dios esperó a que yo estuviera libre de mi sentimiento de culpa y arreglara las cosas con Él”.
El 28 de diciembre de 2008, apenas tres meses después de su primera conversación, Catherine y sus padres visitaron la casa de Trey y Kristina. “Apenas podía mirarla, pero estuvo bien porque ella tenía la vista clavada en mí”, dijo Kristina.
En vez del aturdimiento que había imaginado, las dos familias sintieron que se habían conocido durante años. “Lo único que recuerdo es la alegría que sentíamos”, dijo Carol. “Todos teníamos una paz que no podíamos explicar”. Era como si las oraciones que habían hecho durante tanto tiempo, los hubiera preparado para ese momento, ensanchando sus corazones.
Varios meses más tarde, cuando Kristina vino para ayudar en los preparativos de la boda de Catherine, vieron una evidencia más de la obra clara de Dios. Mientras preparaban la cena, Kristina se ofreció a poner la mesa.
Abrió la alacena y quedó boquiabierta, porque los Smith tenían la misma vajilla de porcelana que su familia. En cada pieza, delicados dibujos de flores se inclinan unas a otras, formando un círculo perfecto —una evidencia de que, aunque siempre habían comido en mesas separadas, un Dios de amor les había dado todo lo necesario para el ágape del que participaban ahora.