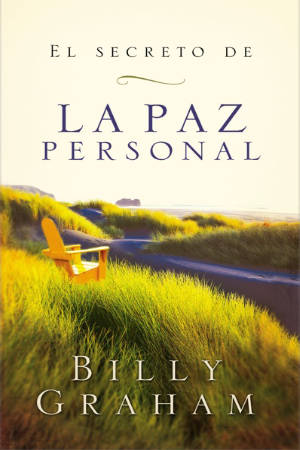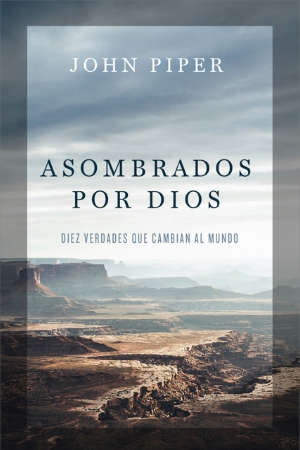Aquel semidesconocido discípulo, “aquel al que Jesús amaba”, sin duda Juan mismo, lo vemos en un actuación muy particular en la mañana de la resurrección.
Va a la par del apóstol Pedro, pero con distintas reacciones, que muestran la psicología de cada uno.
Corrió. La noticia insólita de que la tumba de Cristo estaba vacía, llevada por María Magdalena, le puso en rápido movimiento.
Aquello tenía tantas perspectivas de ser algo importante – sea que el Señor hubiera resucitado, sea que su tumba hubiera sido violada – que no podían ir despacio.
Fueron él y Pedro, los primeros en salir del sopor en que todos habían caído después del arresto del Señor. Hoy que sabemos que él vive, ¿estamos dispuestos siempre a correr por él?
No entró al sepulcro. No se atrevió a entrar primero, al menos solo. Esperó que entrara Pedro y verificara cada detalle (6-7), perdiendo así la mayor oportunidad de su vida.
¿Nos ha ocurrido, que por esperar algo, hemos perdido una bendición de comprobar la gloria de Dios?
Vio (8b). Este discípulo tuvo el privilegio de comprobar las cosas con sus ojos. Admitió el testimonio de Pedro y entró al sepulcro.
No es fuera de lo común que debamos ir a los lugares inesperados para ver, con los ojos o el alma, lo que Dios quiere mostrarnos. ¿O es que quedamos con los ojos cerrados?
Creyó (8b). Esta es una sola palabra, pero podríamos decir que sin ella, ni siquiera se había escrito este Evangelio.
¿Qué fue lo que creyó? Parece que no se atrevía a creer plenamente en la resurrección. Creía y no creía a la vez.
Creyó en lo que Pedro ya había comprobado. La luz se hacía lentamente en su corazón y en su mente. De todos modos, ¡creyó!
Para orar. Que ante los grandes hechos – o la rutina diaria – esté dispuesto a ir donde el Señor me lleve, en cuerpo y en mente.