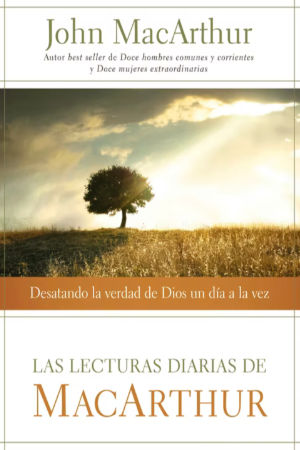Una Muerte como Ninguna Otra
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10.17–18
Cristo murió como ningún otro hombre ha muerto. En cierto sentido, fue asesinado por manos de hombres malvados (Hechos 2.23). En otro, fue el Padre quien lo envió a la cruz y allí lo quebrantó, sometiéndole a padecimientos, agradándole al Padre que fuera así (Isaías 53.10).
Sin embargo, en otro sentido, nadie le quitó la vida a Cristo. Él la entregó voluntariamente por aquellos a quienes Él amó (Juan 10.17–18).
Cuando finalmente expiró en la cruz, no fue una lucha dolorosa contra sus asesinos. Él no mostró ninguna agonía frenética.
Su paso final hacia la muerte, como todos los demás aspectos del drama de la crucifixión, fue un acto deliberado de su voluntad soberana, que muestra que hasta el último momento, Él estaba soberanamente en control de todo lo que sucedía.
Juan dice: «Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu» (Juan 19.30). De manera quieta y sumisa, Cristo simplemente entregó su vida.
Todo había sucedido exactamente como Él dijo que ocurriría. No solo Jesús, sino también sus asesinos y la multitud burlona, junto con Pilato, Herodes y el Sanedrín: Todo había cumplido perfectamente el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios hasta en su más mínimo detalle.
Así Cristo, con calma y majestuosidad, mostró su soberanía absoluta hasta el final. Parecía una tragedia extraordinaria para todos los que lo amaban.
Pero era el más grande momento de victoria en la historia de la redención, y Cristo aclararía ese hecho glorioso cuando irrumpiera triunfante de la tumba apenas unos días más tarde.